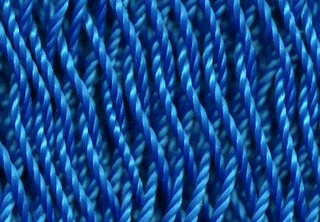Era invierno. Y quizá viernes por la noche. Bajaba con mi hermana por una calle paralela a la salida de Bilbao por San Mamés. Habíamos estado cenando en un local cercano, en un restaurante indio, y paseábamos contentas, dando un repaso al menú y sus bondades.
Desde uno de los portales, nos chistó una señora de unos cincuenta y tantos. Vestía camiseta deportiva y pantalones. Estaba descalza y con el pie derecho sujetaba la puerta para que no se le cerrara, mientras sacaba todo el cuerpo por el quicio. Estaba despeinada y ajada, como si hiciera muchos años ya que aparcó la coquetería en una esquina. Fumaba tabaco negro.
-¿Tenéis móvil?
Las dos tenemos teléfono y, a esa hora, en esas circunstancias, el cerebro centrifuga las ideas a velocidad de vértigo. ¿Le presto atención o sigo mi camino? Decidimos ayudar.
-Sí. ¿Necesita algo?
-Mi marido me está maltratando, he salido de casa para evitar males mayores porque mi hijo se le estaba enfrentando. ¿Podéis llamar a la policía?
Lo hicimos. En el 112 me devolvieron la llamada para hacer sus comprobaciones y preguntaron si necesitaba asistencia médica. No parecía: estaba nerviosa, pero hilvanaba bien el discurso.
Nos pidió que entráramos con ella en el portal para no dar el cante con los vecinos. El hijo –un joven de unos 19 años, alto, también descalzo- estaba sentado en las escaleras.
Esperamos unos minutos, tampoco muchos, y llegaron tres números de la Ertzaintza, todos de paisano. Al mando iba una mujer y era negra, o mulata. Poco después llegó la dotación ya identificada.
No recuerdo muy bien los detalles pero me llamó la atención la fría actitud de los tres policías. Es más, parecían no creerse nada. Creo que llegaron a decir que no podían ni siquiera detener al marido. Le preguntaron a ella si quería que la llevaran al hospital y ya nos fuimos. Estaba todo encauzado, nada teníamos que hacer allí. Tardamos minutos en volver a decir una palabra mientras seguíamos nuestro paseo por Bilbao.
Unos días después me llamó ella. Había estado toda la noche vagando a la deriva por Bilbao con su hijo, hasta que al amanecer cogieron el primer tren para una casa que tienen en un pueblo de la costa. No podían volver a casa porque en ella estaba el marido. Se había separado unos años antes, y cuando el hijo quiso estudiar una carrera en otra provincia, se dio cuenta de que no le salían los números. Volvió a convivir con el maltratador porque de esa forma se producía un ahorro y el chaval podía aprender la carrera que quería. Se sacrificó por su hijo.
Unas semanas después me citaron en un juzgado para ir a declarar. Me irritó la actitud del juez, empeñado en tergiversar y sembrar dudas sobre lo que yo había visto. Parecía no tener tiempo para nada, de modo que interpretaba constantemente lo que yo decía y se lo dictaba a su asistente, en lugar de peguntar más hasta saber y poder dictar cosas ciertas. Hubo un momento en que tuve que mirarle, y decirle que yo no iba a firmar un papel que recogiera inexactitudes. Esto sucedía pocos días antes de que entraran en funcionamiento los juzgados de familia.
El juicio aún no ha salido o no me han llamado.
Mal sabor de boca. Me quedó la idea de que en todo el proceso de asistencia a mujeres maltratadas no se vierte ni una gota del afecto que probablemente necesitan, que la salida del infierno es un zarzal.